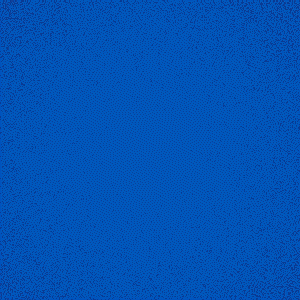La revuelta social que sacude a nuestro país reúne todas las condiciones que caracterizan a los movimientos de protesta contemporáneos, las que podrían catalogarse bajo la definición de “Revolución 3.0”. Tal como en Hong Kong, Ecuador o Líbano, se trata de manifestaciones distanciadas de los actores políticos tradicionales, de personas informadas y coordinadas a través de las redes sociales, que expresan su disgusto por la corrupción, los abusos de los sectores dominantes y –en el caso de Chile- sobre todo la desigualdad de recursos y oportunidades imperantes.
Son estallidos que sorprenden y desarman a la clase política y a la propia opinión pública por su irrupción habitualmente sorpresiva y por la fuerza que expresan. El papel de las nuevas formas de comunicación digital es muy relevante en su surgimiento y desarrollo, aunque éstas encierran también el peligro de informaciones falsas y teorías conspirativas de todo tipo.
Pero la violencia y el dolor asociados a las protestas no deben dejar de ser considerados. Ellos no tienen nada de “3.0” y se asemejan al sufrimiento originado desde siempre por todos los estallidos sociales a lo largo de la historia, justificados o no. En nuestro caso, la represión de las fuerzas policiales y militares, así como el extendido vandalismo, dejarán una marca muy profunda. El ataque al Metro de Santiago constituye un crimen social de marca mayor que requiere ser investigado a profundidad.
Y tampoco está claro si nuestra desprestigiada clase política sabrá reaccionar adecuadamente. Porque, guste o no, sigue estando en sus manos encontrar soluciones a la crisis. Porque los movimientos sociales pueden ser extremadamente poderosos, poner en jaque e incluso derribar gobiernos, pero no reemplazan a la política. Por lo menos de momento. Es la inquietante disyuntiva con la que los chilenos comenzamos a vivir desde el 18 de octubre pasado.
Por: Jorge Gillies, académico de la Facultad de Humanidades y Tecnología de Comunicación Social, UTEM.